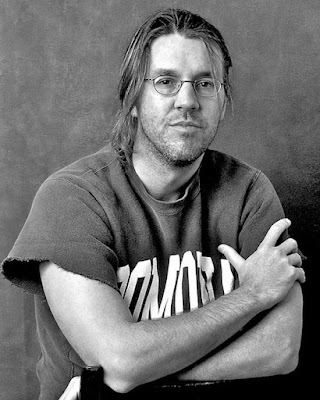David Foster Wallace en el 2003 (foto Nancy Crampton)
Gracias, Luis.
David Foster Wallace (Ithaca, 1962-2008) es un autor de culto. Uno de los escritores estadounidenses más influyentes y respetados, autor de la muy famosa y milenaria (en páginas) novela «La broma infinita» (1996), que me tendré que leer un día de estos.
Dió un discurso en la ceremonia de graduación del Kenyon College, en Ohio, que me encanta.Vale la pena leer despacio, sin prisa. Aquí os lo dejo.
Saludos y felicitaciones a la generación 2005 del Kenyon
College.
Eranse dos peces jóvenes que nadaban juntos cuando de
repente se toparon con un pez viejo, que los saludó y les dijo, «Buenos días,
muchachos ¿Cómo está el agua?» Los dos peces jóvenes siguieron nadando un rato,
hasta que eventualmente uno de ellos miró al otro y le preguntó, «¿Qué demonios
es el agua?»
Esto es algo común al inicio de los discursos de graduación
en Estados Unidos: el empleo de una pequeña parábola con un fin didáctico. Esta
costumbre resulta ser una de las mejores convenciones del género y la menos
mentirosa, pero si te has empezado a preocupar de que mi plan sea presentarme
como el pez sabio y viejo que le explica a los peces jóvenes lo que es el agua,
por favor no lo hagas. Yo no soy el pez sabio y viejo. El punto de la historia
de los peces es, simplemente, que las realidades más importantes y obvias son a
menudo las más difíciles de ver y explicar. Enunciado como una frase, por
supuesto, suena a un lugar común banal, pero el hecho es que las banalidades en
el ajetreo diario de la existencia adulta pueden tener una importancia de vida
o muerte, o así es como me gustaría presentarlo en esta mañana despejada y
encantadora.
Por supuesto que el principal requisito en un discurso como
éste es que hable sobre el significado de la educación en Humanidades y que
intente explicar por qué el título que están a punto de recibir posee un
verdadero valor humano en vez de ser una mera llave para la simple remuneración
material. Así que mencionaremos otro lugar común al inicio de los discursos,
que la educación en Humanidades no es tanto atiborrarte de conocimiento como
“enseñarte a pensar”. Si son como yo fui alguna vez de estudiante, nunca
hubiesen querido escuchar esto, y se sentirán insultados cuando les dicen que
precisaron de alguien que les enseñara a pensar, porque dado que fueron
admitidos en la universidad precisamente por esto, parece obvio que ya sabían
cómo hacerlo. Pero voy a hacerme eco de ese lugar común que no creo sea
insultante, porque lo que verdaderamente importa en la educación –la que se
supone obtenemos en un lugar como éste– no vendría a ser aprender a pensar,
sino a elegir cómo vamos a pensar. Si la completa libertad para elegir
acerca de qué pensar les parece obvia y discutir acerca de ella una pérdida de
tiempo, les pido que piensen acerca de la anécdota de los dos peces y el agua y
que dejen entre paréntesis por unos segundo vuestro escepticismo acerca del
valor de lo que es obvio por completo.
Les voy a contar otra de estas historias didácticas. Había dos personas
sentadas en la barra de un bar en la parte más remota de Alaska. Uno de ellos
era religioso, el otro ateo y ambos discutían acerca de la existencia o no de
dios con esa especial intensidad que se genera luego de la cuarta cerveza. El
ateo contó, «mira, no es que no tenga un real motivo para no creer. No es
que nunca haya experimentado todo el asunto ese de dios, rezarle y esas cosas.
El mes pasado, sin ir más lejos, me sorprendió una tormenta terrible cuando aún
me faltaba mucho camino para llegar al campamento. Me perdí por completo, no
podía ver ni a dos metros, hacía 50 grados bajo cero y me derrumbé: caí de rodillas
y recé “Dios mío, si en realidad existes, estoy perdido en una tormenta y
moriré si no me ayudas, ¡por favor!”». El creyente entonces lo mira
sorprendido: «¡Bueno, eso quiere decir entonces que ahora crees! ¡De hecho
estás aquí vivo!». El ateo hizo una mueca y dijo: «No, hermano, lo que pasó fue
que de pronto aparecieron dos esquimales y me ayudaron a encontrar el camino al
campamento…».
Es fácil hacer un análisis típico en las Humanidades: una
misma experiencia puede significar cosas totalmente distintas para diferentes
personas si tales personas tienen distinto marco de referencia y diferentes
modo de elaborar significados a partir de su experiencia. Dado que apreciamos
la tolerancia y la diversidad de creencias, en cualquiera de los análisis
posibles jamás afirmaríamos que una de las interpretaciones es correcta y la
otra falsa. Lo que en sí está muy bien, lástima que nunca nos extendemos más
allá y nos proponemos descubrir los fundamentos del pensamiento de cada uno de
los interesados. Y me refiero a de qué parte del interior de cada uno de ellos
surgen sus ideas. Si su orientación básica en referencia al mundo y el
significado de su experiencia viene «cableado» como su altura o talla del
calzado, o si en cambio es absorbida de la cultura, como su lenguaje. Es como
si la construcción del sentido no fuera realmente una cuestión de elección
intencional y personal. Y más aún, debemos incluir la cuestión de la
arrogancia. El ateo de nuestra historia está totalmente convencido de que la
aparición de esos dos esquimales nada tiene que ver con el haber rezado y
pedido ayuda a dios. Pero también debemos aceptar que la gente creyente puede
ser arrogante y fanática en su modo de ver. Y hasta puede que sean más
desagradables que los ateos, al menos para la mayoría de nosotros. Pero el
problema del dogmatismo del creyente es el mismo que el del ateo: certeza
ciega, una cerrazón mental tan severa que aprisiona de un modo tal que el
prisionero ni se da cuenta de que está encerrado.
Aquí apunto a lo que yo creo que realmente significa que me
enseñen a pensar. Ser un poco menos arrogante. Tener un poco de conciencia de
mí y mis certezas. Porque un gran porcentaje de las cuestiones acerca de las
que tiendo a pensar con certeza, resultan estar erradas o ser meras ilusiones.
Y lo aprendí a golpes y les pronostico otro tanto a ustedes.
Les daré un ejemplo de algo totalmente errado pero que yo
tiendo a dar por sentado: en mi experiencia inmediata todo apuntala mi profunda
creencia de que yo soy el centro del universo, la más real, vívida e importante
persona en existencia. Raramente pensamos acerca de este modo natural de
sentirse el centro de todo ya que es socialmente condenado. Pero es algo que
nos sucede a todos. Es nuestro marco básico, el modo en que estamos «cableados»
de nacimiento. Piénsenlo: nada les ha sucedido, ninguna de sus experiencias han
dejado de ser percibidas como si fueran el centro absoluto. El mundo que
perciben lo perciben desde ustedes, está ahí delante de ustedes, rodeándolos o
en vuestro monitor o en la TV. Los pensamientos y sentimientos de las otras
personas nos tienen que ser comunicados de algún modo, pero los propios son
inmediatos, urgentes y reales.
Y, por favor, no teman que no me dedicaré a predicarles
acerca de la compasión o cualquiera de las otras virtudes. Me refiero a algo
que nada tiene que ver con la virtud. Es cuestión de mi posibilidad de encarar
la tarea de, de algún modo, saltar o verme libre de mi natural e «impreso» modo
de operar que está profunda y literalmente autocentrado y que hace que todo lo
vea a través de los lentes de mi mismidad. A gente que logra algo de esto se
los suele describir como «bien equilibrado» y me parece que no es un término
aplicado casualmente.
Y dado el entorno en el que ahora nos encontramos es adecuado preguntarnos
cuánto de este re-ajuste de nuestro marco referencial natural implica a nuestro
conocimiento o intelecto. Es una pregunta difícil. Probablemente lo más
peligroso de mi educación académica –al menos en lo que a mí respecta– es que
tiende a la sobre intelectualización de las cosas, que me lleva a perderme en
argumentos abstractos en mi cabeza en vez de, simplemente, prestar atención a
lo que ocurre dentro y fuera de mí.
Estoy seguro de que ustedes ya se han dado cuenta de lo
difícil que resulta estar alerta y atentos en lugar de ir como hipnotizados
siguiendo el monólogo interior (algo que puede estar sucediendo ahora mismo).
Veinte años después de mi propia graduación llegué a comprender el típico
cliché liberal acerca de las Humanidades enseñándonos a pensar: en realidad se
refiere a algo más profundo, a una idea más seria: porque aprender a pensar
quiere decir aprender a ejercitar un cierto control acerca de qué y cómo
pensar. Implica ser consiente y estar atentos de modo tal que podamos elegir
sobre qué poner nuestra atención y revisar el modo en que llegamos a las
conclusiones a las que llegamos, al modo en que construimos un sentido en base
a lo que percibimos. Y si no logramos esto en nuestra vida adulta, estaremos
por completo perdidos. Me viene a la mente aquella frase que dice que la mente
es un excelente sirviente pero un pésimo amo.
Como todos los clichés superficialmente es soso y poco atractivo, pero en
realidad expresa una verdad terrible. No es casual que los adultos que se suicidan
con un arma de fuego lo hagan apuntando a su cabeza. Intentan liquidar al
tirano. Y la verdad es que esos suicidas ya estaban muertos bastante antes de
que apretaran el gatillo.
Y les digo que este debe ser el resultado genuino de vuestra
educación en Humanidades, sin mentiras ni chantadas: cómo impedir que vuestra
vida adulta se vuelva algo confortable, próspero, respetable pero muerto,
inconsciente, esclavo de vuestro funcionar «cableado» inconsciente y solitario.
Esto puede sonar a una hipérbole o a un sinsentido abstracto. Pero ya que
estamos pensemos más concretamente. El hecho real es que ustedes, recién
graduados, no tienen la menor idea de lo que implica el día a día de un adulto.
Resulta que en estos discursos de graduación nunca se hace referencia a cómo
transcurre la mayor parte de la vida de un adulto norteamericano. En una gran
porción esa vida implica aburrimiento, rutina y bastante frustración. Vuestros
padres y parientes mayores que aquí los acompañan deben de saber bastante bien
a qué me estoy refiriendo.
Pongamos un ejemplo. Imaginemos la vida de un adulto típico.
Se levanta temprano por la mañana para concurrir a un trabajo desafiante, un
buen trabajo si quieren, el trabajo de un profesional que con entusiasmo
trabaja ocho o diez horas, que al final del día lo deja bastante agotado y con
el único deseo de volver a casa y tener una buena y reparadora cena y quizá un
recreo de una o dos horas antes de acostarse temprano porque, por
supuesto, al otro día hay que levantarse temprano para volver al trabajo. Y ahí
es cuando esta persona recuerda que no hay nada de comer en casa. No ha tenido
tiempo de hacer las compras esta semana porque el trabajo se volvió muy
demandante y ahora no hay más remedio que subirse al auto y, en vez de volver a
casa, ir a un supermercado. Es la hora en que todo el mundo sale del trabajo y
las calles están saturadas de autos, con un tránsito enloquecedor. De modo que
llegar al centro comercial le lleva más tiempo que el habitual y, cuando al fin
llega, ve que el supermercado está atestado de gente que como él, que luego de
un día de trabajo trata de comprar las provisiones que no pudo comprar en otro
momento. El lugar está lleno de gente y la música funcional y melosa hace que
sea el último lugar de la tierra en el que se quiere estar, pero es imposible
hacer las cosas rápido. Debe andar por esos pasillos atiborrados de gente,
confusos a la hora de encontrar lo que uno busca y debe maniobrar con cuidado
el carrito entre toda esa gente apurada y cansada (etc. etc. etc., abreviemos
que es demasiado penoso) y al fin, luego de conseguir todo lo que necesitaba,
se dirige a las cajas que, por supuesto, están casi todas cerradas a pesar de
ser la hora punta, y las que están funcionando lo hacen con unas demoras colosales,
lo que es enojoso, pero esta persona se esfuerza por dejar de sentir odio por
la cajera que parece moverse a cámara lenta, que está saturada por un trabajo
que es tedioso, carente de sentido de un modo que sobrepasa la imaginación de
cualquiera de los aquí presentes en nuestro prestigioso colegio.
Bueno, al fin esta persona consigue llegar a ser atendida,
paga por sus provisiones y escucha que le dicen «que tenga un buen día» con una
voz que es la de la muerte. Luego tiene que cargar todas sus bolsas en el
carrito que tiene una rueda estropeada e insiste en irse para un costado y hace
que el camino hasta el auto lo saque de quicio; luego tiene que cargar todo en
el maletero y salir de ese estacionamiento lleno de autos que circulan a dos
por ahora buscando un lugar libre ¡y todavía queda el camino a casa!, con un
tránsito pesado, lento y plagado de enormes 4 x 4 que parecen ocupar toda la
calle, etc. etc. etc.
Todos aquí han pasado por esto, claro. Pero aun no es parte
de vuestra rutina de graduados, semana a semana, mes a mes, año a año. Pero lo
será. Y cantidad de otras tareas fastidiosas y sin sentido aparente que les
esperan. Pero no es este el punto al que me refiero. El punto es que estas
tareas de mierda, insignificantes y frustrantes son las que permiten escoger
qué y cómo pensar. Ya que debido al tránsito congestionado, o a los pasillos
atiborrados de gente con carritos, o a las larguísimas colas, tengo tiempo para
pensar y si no tomo una decisión consiente acerca de cómo pensar, de a qué
prestar atención, me sentiré frustrado y jodido cada vez que me vea en estas
situaciones. Porque el ajuste natural me dice que estar situaciones me afectan
a MI. A MI hambre, a MI fatiga, a Mi deseo de estar en casa y me hace ver que
toda esa gente se mete en MI camino. Y ¿quiénes son, después de todo? Miren qué
repulsivos son, que caras de estúpidos portan, esa mirada de vacas, no parecen
humanos, y que enojosos y groseros son hablando en voz alta por sus celulares
todo el tiempo. Es absolutamente injusto e incordiante que me encuentre ahí,
entre ESA gente.
Y, claro, además, como pertenezco a una clase de gente
socialmente más consiente, gente de Humanidades, me parece terrible quedar
atrapado en el tránsito de la hora punta entre esos tremendos 4x4, esos cochazos
de 12 cilindros que desperdician egoístamente sus tanques de 80 litros de un
combustible cada vez más escaso, y puedo asegurar que las calcomanías con los slogans más religiosos y patrióticos
están pegados en vidrios de los más enormes, llamativos y egoístas de los
vehículos, conducidos por los más horrendos personajes (aplausos y respondiendo
a esos aplausos) –¡este no es un ejemplo de cómo debemos pensar, ojo! –,
conductores detestables, desconsiderados y agresivos. Y también puedo imaginar
cómo nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a acordarse de nosotros
por derrochar el combustible y probablemente joder el clima, y pensar en lo
egoístas y estúpidos que fuimos por permitirlo y como nuestra sociedad
consumista es detestable, etc., etc., etc.
Ya pescaron la idea.
Si yo escojo pensar así cuando me encuentro atrapado en el
tránsito o en los pasillos de un supermercado, bueno, a la mayoría nos pasa.
Porque este modo de pensar es tan automático, tan natural y establecido que no
implica ninguna chance ni elección. Es el modo automático en que percibo la
parte aburrida y frustrante de la vida adulta, cuando me dejo ir en automático,
inconscientemente, cuando me creo el centro del mundo y que mis necesidades y
sentimientos inmediatos determinan las prioridades de todo el mundo, que creo
gira a mi alrededor.
La cosa es que, claro, hay otras maneras por completo
diferentes de pensar acerca de estas situaciones. En ese tránsito entorpecido,
con vehículos que dificultan mi avance, puede que, en una de esas horrorosas 4 x
4, haya un conductor que luego de un horrible accidente de tránsito se haya
sentido tan acobardado que el único modo de volver a manejar es sintiéndose
protegido dentro de uno de esos tanques. O que aquella camioneta que corta mi
paso imprudentemente, esté conducida por un padre que lleva a su hijo enfermo o
accidentado y se apura por llegar a una guardia médica, o que está en una
situación más urgente y legítima que la que yo me encuentro, y que en realidad
yo soy el que se mete en SU camino.
O puedo elegir pensar y considerar que todos los que nos
encontramos en esa larga cola del supermercado estamos tan aburridos y nos
sentimos tan mal como me siento yo y que algunos de ellos probablemente tengan
una vida más tediosa y dolorosa que la mía.
De nuevo, por favor, no crean que estoy dando consejos
moralistas, o que sugiero el modo en que tienen que pensar ustedes, o que
señalo cómo se espera que ustedes piensen. Porque esto que les describo es muy
difícil. Requiere de mucha voluntad y esfuerzo y, si son como yo, algunos días
no lo lograrán o simplemente se dejarán llevar por la comodidad y falta de
ganas.
Pero puede pasar que, si están atentos los suficiente como para darse a ustedes
mismos la opción, podrán escoger una manera distinta de percibir a esa gorda,
de ojos muertos, sobre maquillada que no deja de gritar a su hijito en la fila.
Quizá ella no es siempre así. Quizá lleva tres noches sin dormir sosteniendo la
mano de su marido que muere de cáncer de huesos. O quizá esta señora es la
misma que ayer ayudó a tu señora a resolver ese horrendo trámite en el Registro
Automotor mediante un simple acto de gentileza. Claro, sí, nada de esto es lo
habitual, pero tampoco es imposible. Todo depende de lo que uno elija pensar.
Si estás seguro de saber exactamente cuál es la realidad y estás operando en
automático como me suele suceder a mí, entonces no dejarás de pensar en
posibilidades enojosas y miserables. Pero si en realidad aprendes a prestar
atención, te darás cuenta de que en realidad hay otras opciones. Vas a poder percibir
ese atestado, caluroso, y lento infierno no solo como significativo, sino como
algo sagrado, consumido por las mismas llamas que las estrellas: amor,
comunión, esa unidad mística que hay bien en lo profundo de las cosas.
No afirmo que esta mística se necesariamente verdadera. Pero
lo que sí lleva una V mayúscula es la Verdad de que puedes decidir cómo te lo
vas a tomar.
Esto, yo les aseguro, es la libertad que otorga la educación real. Aprender a
cómo estar bien balanceado. Y cada uno decidir qué tiene y qué no tiene
sentido. Decidir conscientemente qué es lo que vale la pena venerar.
Y he aquí algo raro, pero que es verdad: en las trincheras del día a día de la
vida de un adulto, no existe el ateísmo. No hay tal cosa como la «no-veneración».
Todo el mundo es creyente. Y quizá la única razón por la que debamos cuidarnos
al elegir qué venerar, cualquier camino espiritual –llámese Cristo, Allah,
Yaveh, la Pachamama, las Cuatro Nobles Verdades o cualquier conjunto de
principios éticos– es que, sea lo que sea que elijas, te devorará en vida. Si
elegís adorar el dinero y los bienes materiales, nunca tendrás suficiente. Si
elegís tu cuerpo, la belleza y ser atractivo, siempre te vas a sentir feo y
cuando el tiempo y la edad se manifiesten, padecerás un millón de muertes antes
de que al fin te entierren. En cierto modo, todos lo sabemos. Esto fue
codificado en mitos, leyendas, cuentos, proverbios, epigramas, parábolas, en el
esqueleto de toda gran historia. El verdadero logro es mantener esta verdad
consiente en el día a día. Si elegís venerar el poder, terminarás sintiéndote
débil y necesitarás cada día de más poder para no creerte amenazado por los
demás. Si elegís adorar tu intelecto, ser reconocido como inteligente,
terminarás sintiéndote un estúpido, un chasco, siempre al borde de ser
descubierto. Pero lo más terrible de estas formas de adoración no es que sean
pecaminosas o malas, es que son inconscientes. Son el funcionamiento por defecto.
Día a día nos vamos sumergiendo en un modo cada vez más selectivo acerca de a
qué prestar atención, qué percibir como bueno y deseable, sin siquiera ser conscientes
de lo que estamos haciendo.
Y el mundo real no te va a desalentar en ese modo de operar,
porque el así llamado mundo real está esculpido del mismo modo, dinero y poder
que se regodean juntos en una piscina de miedo y odio y frustración y ambición
y adoración al YO. Las fuerzas de nuestra cultura dirigen a estas fuerzas en
pos de las riquezas, confort y libertad individual. Libertad para ser los
señores de nuestro diminuto reino mental, solitarios en el centro de la
creación. Este tipo de libertad es muy tentadora. Pero hay otros tipos de
libertad, pero justo del tipo de libertad que es el más precioso no vas a
escuchar mucho en este mundo que nos rodea, de puro desear y conseguir.
La libertad que importa verdaderamente implica atención,
conciencia y disciplina, y estar realmente interesados en el bienestar de los
demás y estar dispuestos a sacrificarnos por ellos una y otra vez en miríadas
de insignificantes y poco atractivas maneras, todos los días.
Esa es la libertad real. Eso es ser educado y entender cómo
pensar. La alternativa es lo inconsciente, lo automático, el funcionamiento por
defecto, el constante sentimiento de haber tenido y perdido alguna cosa
infinita.
Yo sé que esto que les digo puede sonar poco divertido y que roza en lo
grandilocuente espiritual en el sentido que un discurso de graduación
debe sonar. Lo que quiero que rescaten, del modo en que yo lo veo, es el tema
de la V mayúscula de Verdad, dejando fuera todas las linduras retóricas.
Ustedes son libres de pensar como quieran. Pero por favor, no tomen este
discurso como a un sermón de esos con el dedito apuntando acusatoriamente. Nada
de esto tiene que ver con moralidad o religión o dogma ni con las grandes
preguntas sobre lo que hay después de la muerte.
La V mayúscula de Verdad se refiere a la vida ANTES de la
muerte.
Es acerca de los valores que implica la educación real, que
no tiene nada que ver con el acumular conocimiento y sí con la simple atención,
atención a lo que es real y esencial, tan oculto a plena vista a nuestro
alrededor, todo el tiempo, que tenemos que estar constantemente recordándonos a
nosotros mismos, una y otra vez: Esto es agua. Esto es agua. Esto es agua.
Es inimaginablemente arduo de llevar a cabo, estar conscientes
y vivos en el mundo adulto, día a día. Lo que trae a colación otro gran cliché
archisabido: la educación ES un trabajo para toda la vida. Y comienza ahora.
¡Les deseo que tengan más que suerte!
Publicado por Antonio F. Rodríguez.